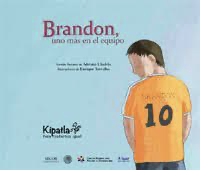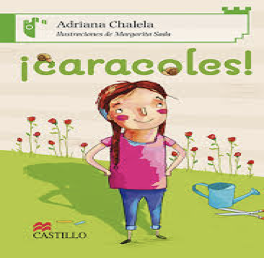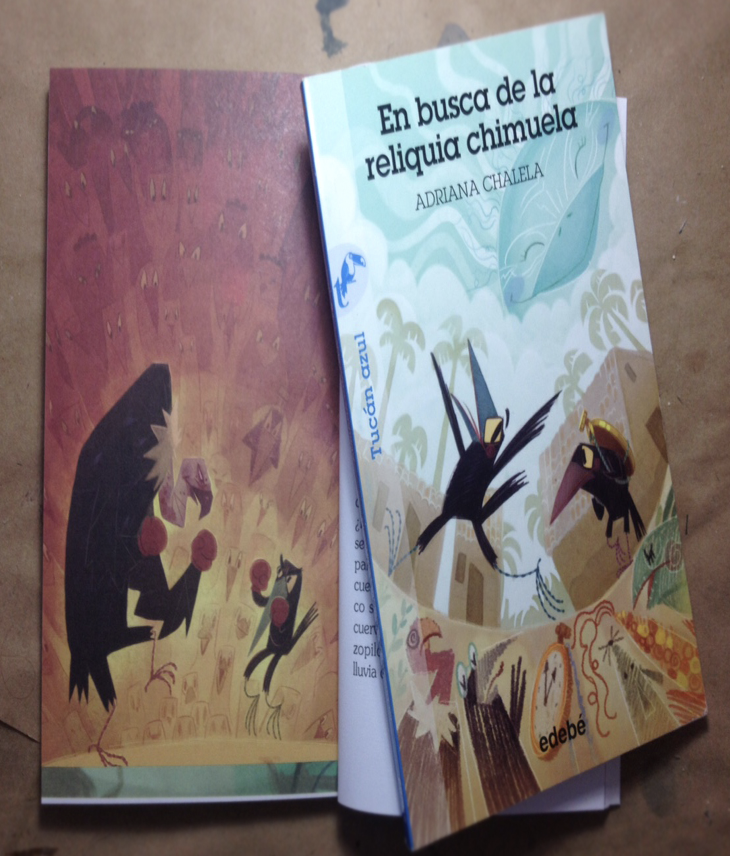Memorias de un desencanto
Memorias de Antonia es una historia sobre aquello que nos impulsa hacia la vida, alejándonos de la muerte, que a veces se encarna en los convencionalismos sociales. Es acerca del poder personal, la fuerza femenina, el significado de la sexualidad, la realidad y la imaginación.
La película Memorias de Antonia (1955) da inicio con el regreso de Antonia, una mujer de alrededor de treinta años, a su pueblo natal. Lleva consigo a su hija adolescente. A la entrada del pueblo hay una manta que da la bienvenida a los libertadores del pueblo, un mensaje dirigido a los soldados de algún ejército aliado, pero que se convierte en una declaración de apertura, permitiéndonos anticipar el impacto que la llegada de ambas mujeres tendrá en la gente de esa pequeña comunidad.
Memorias de Antonia es una fábula acerca del desencanto del mundo que caracteriza la Modernidad. De su secularización, facilitada por el estado, la burocracia y el sistema económico. En la cinta, los pobladores abarrotan la iglesia los domingos, aunque más por curiosidad que por fe y, sin embargo, Antonia actúa con tal determinación y solemnidad que, más allá de lo confesional, permite ver que es una mujer de creencias firmes.
Hay en ella un desencantamiento resignado y digno, pues los grandes retos a los que se enfrenta le sirven para afirmarse en su voluntad y en el valor de crear una estirpe segura y valiente. Su mayor mérito consiste en no evadir ni el conflicto de la propia existencia, ni los conflictos propiciados por la alienación histórica, retratados por la misoginia, los atavismos y la marginación que se vive en el pueblo. Ella está a cargo de su vida y encara cada una de esas realidades con una bien lograda combinación de ingenio y temple.
La cinta contiene una serie de paradojas. La primera de ellas se hace evidente porque, al mismo tiempo que en su discurso y en sus acciones los personajes se alejan de las leyes sagradas, en la estructura de la cinta ocurre lo opuesto. En ella los tiempos se repiten: siembra-cosecha, siembra-cosecha, en un avance concéntrico cuya función es contener y enmarcar, tal y como Mírcea Elíade describe que es el tiempo sagrado.
La segunda paradoja se plantea en torno a la libertad que la protagonista ejerce como medio para alcanzar, para ella y su creciente familia, el bienestar y la dignidad que las normas sociales les niegan. Por un lado, a través de la adopción de los marginados logra contrarrestar la alienación que el individualismo provoca. Por otro lado, la suma de sus acciones libres y valientes no alcanza para sostener en la esperanza a uno de los personajes más entrañables: Dedos Torcidos. Esa misma libertad será tentada más adelante pues, en uno de los momentos culminantes de la cinta, Antonia no se atreve a la transgresión última, presentándonos con esta acción una premisa fundamental: es necesario ser suficientemente fuerte para ejercer la libertad y, al mismo tiempo, para no perderse a sí mismo en el intento de escapar a la carga de la humanidad propia o de la inhumanidad de otros.
Hay algo en esta historia que, pese a la crudeza de algunas escenas, reconforta. La desnudez con que se tratan las grandes decisiones, como la maternidad o la elección de pareja fuera de los dictados de la convención. La determinación de los personajes por no dejarse vencer frente a las acciones terribles que padecen. Los parlamentos expresan lo mínimamente necesario. Los silencios, entonces, permiten al espectador implicarse con sus propias ideas y anhelos. En suma, esta cinta dibuja, con honestidad cruda y ruda, la vida en un pueblo que podría ser más o menos cualquiera en el que la fuerza de la razón hubiera zozobrado.
Al final, Antonia, con el mismo temple que la sostuvo a lo largo de su vida, decide que ha llegado el tiempo de morir, quizá porque reconoce que la verdadera felicidad lleva implícito el conocimiento de la caducidad. Muy en la tónica de la Modernidad, ni la ciencia, encarnada por Theresa -pensando en la volumetría del último aliento de su abuela-, ni tampoco la religión, son el bálsamo que acicala a los dolientes ante la pérdida de quien fuera el corazón del matriarcado que retrata la historia. Solo el amor, encarnado en la pequeña Sarah consigue este prodigio. En su narración de lo ocurrido -para así recuperarlo-, en su mirada curiosa y apacible, en su aceptación de lo que es, en el anhelo de que esa despedida ilumine los años por venir, o como diría Dedos Torcidos, dándole voz a Shopenhauer: de que todo el horror que sucede en este mundo no sea definitivo.
BIBLIOGRAFÍA
Castro Santiago, M., (1995) Diálogo Filosófico. Nossa y J. Editores, Colmenar Viejo / Móstoles (Madrid), 640 p.
Cossío, C., (1980) La racionalidad del ente: lo óntico y lo ontológico. Buenos Aires.
Elíade, M., (2013) Lo sagrado y lo profano. La naturaleza de la religión [electrónico: apple book], Kinsum.
Ferrater Mora, J., (1965) Diccionario de Filosofía. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
Gadamer, G., (1998) Verdad y Método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sígueme, Salamanca.
Horkheimer, M., (2002) Crítica de la razón instrumental, Madrid, Editorial Trotta.
—(2003) Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu.
—(2016) Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos [digital: Kindle].
Ricoeur, P., (1990) Freud, Una interpretación de la Cultura, Ciudad de México, Siglo XXI.
Rivas G., (2013) Erich Fromm: bases para una antropología paradójica y una ética “negativa”. En-clav. pen [online], vol.7, n.14, pp.103-122.